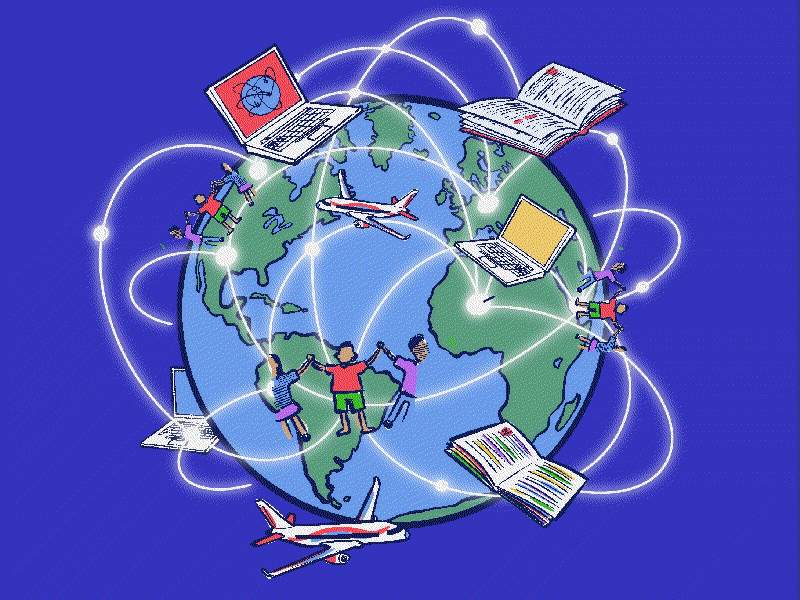Vivimos tiempos en que la globalización se presenta como un horizonte inevitable. Como profesores, nacimos, crecimos y nos formamos bajo una narrativa global que nos atraviesa en lo cotidiano, desde lo que comemos hasta lo que enseñamos. Pero, ¿qué significa realmente vivir en un mundo globalizado? ¿Y qué efectos tiene esto sobre la educación?
Inspirada en la lectura de Rizvi y Lingard (2013), y en mi experiencia docente e investigadora, me interesa poner sobre la mesa una idea sencilla pero poderosa: la globalización no es neutra. No se trata solo de flujos de capital, datos o imágenes que circulan sin freno. Se trata también de normas, estereotipos, ideologías y estructuras que moldean nuestras formas de ser, pensar y educar.
Globalización como estructura, ideología e imaginario
Rizvi y Lingard proponen entender la globalización como un fenómeno empírico (medible en sus efectos), ideológico (porque impone ciertas lógicas de poder) e imaginario (porque habita nuestros deseos y formas de interpretar el mundo). Lo global, entonces, no es un espacio geográfico, sino un orden simbólico que configura qué es valioso, qué es “moderno”, qué es progreso.
Desde ahí, es evidente que la educación no escapa a este marco. Muy por el contrario, la escuela se vuelve uno de los principales escenarios donde se reproduce (o desafía) el relato dominante de la globalización.
Una educación tensionada por lo global
Hoy, muchos de los grandes lineamientos educativos responden a intereses transnacionales: desde las pruebas PISA hasta el currículum basado en competencias, pasando por la integración tecnológica, las reformas de estándares y la promoción de ciertas habilidades para el mercado laboral. Instituciones como la OCDE o el Banco Mundial se convierten en referentes ineludibles para la toma de decisiones nacionales.
Y aquí surge la tensión: si bien es valioso aprender de otras experiencias educativas, muchas veces estas recetas se aplican sin considerar los contextos locales, generando más dependencia que desarrollo. Además, se invisibiliza el rol de los actores educativos como productores de saber, reduciéndolos a meros aplicadores de políticas.
Educar en y contra la globalización hegemónica
No se trata de negar la globalización, sino de mirarla críticamente. Como educadores, podemos formar sujetos que comprendan el sistema en el que están inmersos y que sean capaces de imaginar alternativas. Y eso exige revisar nuestras propias prácticas: ¿Cómo se diseña el currículum? ¿Qué valores estamos transmitiendo? ¿Desde dónde y para quién enseñamos?
Re-Educa como acto de resistencia pedagógica
En este contexto, iniciativas como Re-Educa emergen como una propuesta modesta pero significativa. Crear y compartir Recursos Educativos Abiertos (REA) no es solo una cuestión de acceso: es también una forma de desafiar el modelo hegemónico de conocimiento estandarizado y cerrado.
A través de Re-Educa buscamos promover una comunidad docente que valore la colaboración, el pensamiento crítico y el derecho a una educación contextualizada. En un mundo donde las políticas se dictan desde organismos globales, abrir nuestras aulas al intercambio horizontal entre docentes es también una forma de recuperar agencia.
Para seguir pensando
Si la globalización es una ideología que moldea nuestras vidas sin que nos demos cuenta, entonces la educación debe ser el lugar donde esa ideología se cuestione, se discuta y se transforme. Y para eso, necesitamos más que nunca una comunidad que se atreva a pensar distinto, a diseñar materiales con sentido, y a compartir lo que sabe.
Re-Educa está naciendo desde esa convicción.
Referencias: Rizvi, F., & Lingard, B. (2013). Políticas educativas en un mundo globalizado. Ediciones Morata.