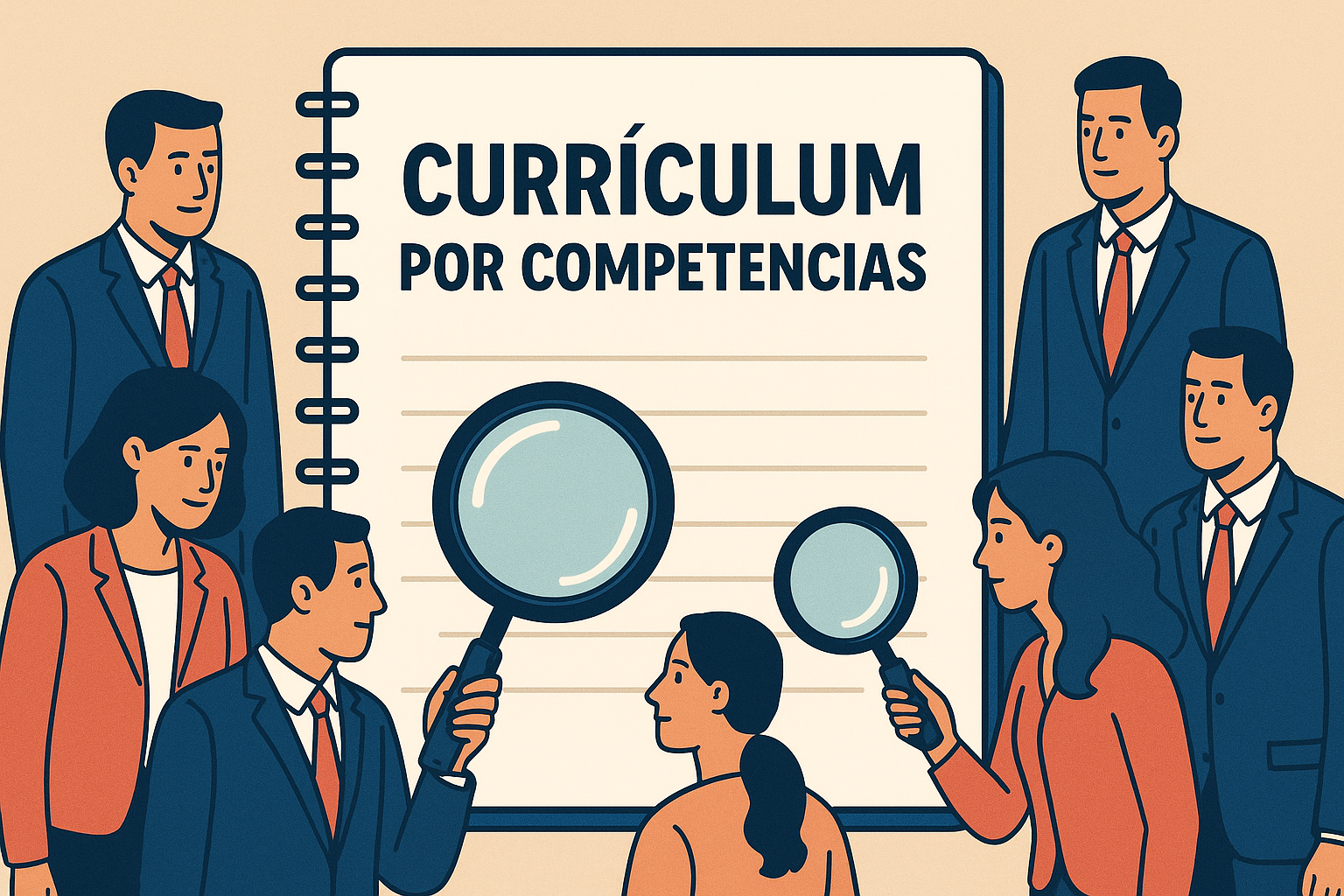El último eslogan de la Política educativa: El Currículum por Competencias.
Desde que la idea de ir más allá de los contenidos se posicionó en la cultura educativa, esta nueva forma de entender el aprendizaje ha ido generando más adeptos a la vez que versiones sobre qué entendemos por una Competencia y cómo desarrollarla en los estudiantes del siglo XXI. Parece ser que este concepto, complejo y problemático, ha llegado para quedarse en las escuelas y en las representaciones personales sobre qué es aprender ya que todos vamos navegando en su dirección, siguiendo las rutas que ha marcado la gobernanza mundial para la escuela. Si bien muchos hemos aceptado esta nueva forma de entender y organizar la educación sin mayor cuestionamiento, es fundamental conocer las razones de su promoción y contextos en los que se está vendiendo antes de asumir y apropiarse del concepto. Aunque hay muchos estudios que están analizando con ojo crítico su implementación en las políticas educativas, parece ser la nueva moda en educación hasta que no aparezca uno nuevo a sustituirlo.
Las nuevas generaciones conviven en un mundo muy distinto al que solíamos conocer, hoy tenemos nativos digitales sentados en las salas de clases e incluso ya instalados en el mundo del trabajo, por lo que atrás quedaron varios de los idearios que nos movieron y moldearon a nosotros cuando estábamos en proceso de formación en la escuela. Por todos es sabido que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y con ello ha cambiado los escenarios y las destrezas necesarias para movernos con seguridad en el mundo. Hoy nos encontramos frente a una realidad globalizada que demanda el perfeccionamiento continuo y la flexibilidad laboral o te quedas fuera del sistema. Por eso, tener un conjunto de conocimientos almacenados en los gabinetes de nuestro pensamiento prestos a ser utilizados cuando sea la ocasión, ya no es sinónimo de aprendizaje real o profundo, sino que una base necesaria para comenzar la aventura (base que también podría ser fácilmente reemplazada por Google).
Muchos podrían asustarse y pensar que la tecnología está reemplazando las destrezas humanas al punto en que podrían perder sus trabajos, de hecho es muy común escuchar a la gente decir que temen ser reemplazados por una máquina como en las películas de ciencia ficción (de hecho estos escenarios distópicos tampoco está tan alejados de la realidad). No obstante, las personas tenemos actitudes inherentes a nuestro espíritu humano que una máquina no podrá reemplazar nunca y es ahí donde podemos anclar una esperanza para reinventarnos. El muy citado Bildung, desde el punto de vista pedagógico, podría darnos hoy algunas pistas sobre el potencial que tenemos las personas para tomar el control de la situación y adaptarnos de la mejor forma posible a los nuevos tiempos: el coraje, la resiliencia, la templanza, el autocontrol, entre otras, son algunas de actitudes que hoy marcan la diferencia en un mundo que avanza cada vez más rápido y que requiere sujetos conscientes de estas transformaciones. Lo interesante es analizar cómo el concepto Competencia representa gran parte de lo que antes entendíamos por Bildung (dejando de lado por supuesto las ideas clasistas de su origen y tomando solo su esencia fundamental como pedagogía práctica). Parece ser que tenemos la respuesta desde hace tiempo, pero que muchas veces se distorsionan los significados cuando hay un telón de fondo distinto.
En este contexto una Competencia se entiende como la posibilidad de evaluar situaciones concretas por medio de un conjunto de conocimientos, aptitudes, actitudes, esquemas y habilidades que permitan a los sujetos reinventarse y tomar decisiones acertadas dentro de contextos profesionales. Hoy este concepto nebuloso y complejo ha dado la vuelta al mundo como parte de una estrategia que nos cuenta cómo adaptarnos y continuar navegando en busca del éxito, por lo que muchos gobiernos e instituciones se han abanderado con la idea y hoy son parte de estudios internacionales que pretenden medir el nivel de desarrollo de conocimientos y habilidades de los estudiantes que están próximos a entrar al mundo laboral. Según la OCDE, PISA evalúa las Competencias necesarias en el mundo real del siglo XXI, y es justamente aquí donde me gustaría detenerme, porque la definición de Competencia suena muy bien pensada y muy ad hoc a los nuevos tiempos y exigencias, sin embargo, ¿Qué es una situación del mundo real? o más bien, ¿Quién determina qué es lo real?
Hay una probabilidad bastante grande de que todos los discursos que hemos escuchado hasta ahora, sean realmente falsos. No se trata solo de que estén vacíos de significado como explicaba Lyotard, sino que realmente no existen, no son verdad. Tal vez es una obviedad para la Filosofía plantear que no existe una verdad absoluta o una única verdad, pero es un escándalo si lo miramos muy de cerca y dejamos que cale en todo lo que somos y soñamos ser, es decir, en nuestro mundo real y nuestras proyecciones del futuro. Siguiendo con la idea de que todo lo que conocemos desde un punto de vista social ha sido construido a partir de distintos patrones e ideologías, podemos decir que existe una construcción social que forma paradigmas de comportamiento y que nos aproxima a una idea de realidad.
Es cierto que los profesionales de la educación están de acuerdo con la importancia de que los estudiantes deben conocer qué habilidades poner en juego cuando se encuentren en situaciones de la vida cotidiana, para poder resolver problemas reales que podamos enfrentar en un futuro próximo. Por supuesto que una inspiración loable detrás de todo esto, por ejemplo necesitamos jóvenes que ayuden a encontrar soluciones en un mundo sostenible o más inclusivo porque sabemos que esas son las demandas del futuro, es decir, hay verdaderamente una preocupación por cambiar los esquemas de lo que veníamos haciendo en la escuela y buscar nuevas respuestas para la educación del mañana. Sin embargo, el problema se presenta cuando el concepto Competencias ha sido apropiado por los intereses de la economía y ellos han creado situaciones y necesidades en nosotros que nos llevan a creer sin cuestionar porque tienen un poder performativo tremendo.
Al respecto, la economía mundial ha decretado supuestos escenarios y situaciones sobre lo que es real, justamente desde su enfoque y perspectivas. Si antes enfrentamos una realidad donde el trabajo estaba basado en el sistema productivo industrial, hoy lo hacemos desde el capitalismo cognitivo. Nos enfrentamos a una educación por Competencias dentro de contextos concretos diseñados para el mundo del trabajo, para ser más operativos y continuar dando fuerza a los distintos engranajes que a su vez forman parte de un sistema mucho mayor que funciona amparado por fuerzas de las que la educación parece ser su mejor apuesta. Si entran en el imaginario social por medio de la formación, será mucho más difícil poder mirar otras perspectivas.
El mundo actual es líquido y fragmentado, es decir, es un mundo volátil y fluido muy distinto al mundo sólido en que vivieron las antiguas generaciones donde los grandes discursos daban forma a la realidad y la sustentaban. Esta analogía es interesante ya que efectivamente el mundo posmoderno carece de discursos y verdades absolutas exigiendo que nos acomodemos y fluyamos junto con él. En este contexto se crea la necesidad de construcción de un sujeto social que demanda del Neocapitalismo. El Currículum por Competencias en el nuevo régimen de producción considera un sujeto que esté en constante transformación y en actualización permanente en una sociedad más globalizada y desterritorializada. Por ello, los grandes organismos mundiales ilustran una realidad para que las personas se muestren creativas y móviles en realidades complejas emergentes. El paso desde las sociedades del aprendizaje al conocimiento es un cambio radical que ha inspirado la revolución digital en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida y nos mueven hacia requerimientos de tipo cognitivo: los datos son el nuevo oro.
Con esto se explica la decisión de cambiar el modus operandi en la construcción del Currículum actual y su riesgo al ser tomado como un eslogan por distintos gobiernos que, por medio de la acreditación de supuestos beneficios, se instaura en el inconsciente colectivo pasando a llevar su intención pedagógica y creando una nueva lógica entre individuo y empresa. Parece ser que cuando escuchamos la palabra Competencia, sentimos que nos movemos en un mundo más consciente de su dinámica y nos hacemos acreedores de ella sin hacer una análisis crítico de lo que nos quieren convencer los que están articulando las verdades. Por lo tanto, realmente hay una estrategia detrás del concepto y está operando por medio del lenguaje propagandístico haciéndonos creer que nos acercamos a un mundo más justo y democrático cuando más bien es parte de un eslogan de mercado.
Por otra lado, la idea vende fácilmente al hacernos pensar que la enseñanza por Competencias se diferencia de la enseñanza enfocada en los contenidos, por lo tanto crea la sensación de tener una respuesta a un problema de la escuela. Convencer a los docentes y directivos de que el camino del progreso no está en conocer datos, porque de eso se encargan las máquinas, ha creado la idea de que los contenidos ya no son necesarios y muchos profesores hoy reniegan de ellos para considerar el cambio e inscribirse en el ideario del aprender a aprender. No es nuevo escuchar que existe debate entre una forma de entender la enseñanza y otra, como claro ejemplo de que muchas personas compran una idea sin haberla entendido prácticamente.
Es muy importante considerar que existen varios agentes operando transversalmente en la sociedad para hacernos creer ciertos discursos por medio de dispositivos de poder en el sentido foucaultiano. Los medios de comunicación de masas, por ejemplo, son uno de los más peligrosos y poderosos ya que a través de ellos nos llegan estas ideas convertidas en eslóganes y hoy, gracias a la tecnología, tienen un alcance antes insospechado. La falta de conocimiento crítico nos lleva a creer estos discursos y a abanderarse con causas que nos parecen justas y correctas. La mediatización del poder nos hace pensar en una idea de futuro ya condicionada por la robótica, la tecnología y la economía global, por medio de una estrategia publicitaria. Por lo tanto, la relación que tenemos con el poder hoy se encuentra mediada por dispositivos que operan indiscriminadamente en nuestra sociedad. Según Del Fierro (2019), “en las sociedades modernas existe una diversidad de dispositivos de poder que producen y afectan la totalidad de la experiencia de los sujetos, directa o indirectamente” (p.5). Así, dentro de esta diversidad, nos corresponde ir desenmascarando uno a uno estos mecanismos que nos condicionan y nos invitan a comportarnos de determinada forma.
En este contexto la prueba PISA es un dispositivo de poder que produce realidad y afecta la experiencia humana en relación al desarrollo de competencias ofreciendo un escenario performático en matemáticas, ciencia y lectura. Esta prueba presta especial atención a estas disciplinas discriminando otras que no sirven para sus propósitos de desarrollo económico, como es el caso de deportes o filosofía. A través de una prueba estandarizada PISA ofrece distintos escenarios de problemas y situaciones “reales” que podrían vivir los estudiantes en el mundo laboral, a la vez que entrega respuestas a los gobiernos para que se uniformen bajo estos criterios y tomen decisiones sobre las políticas educativas. Según la OCDE, “Esta evaluación permite a los países comparar sus políticas educativas con las políticas de otros sistemas del mundo con un más alto rendimiento y un ritmo de mejora más elevado, y aprender de estas comparaciones” (p.7). Por medio de este instrumento de evaluación PISA moldea a las personas de manera prácticamente invisible llegando incluso al imaginario social y a la forma en que interpretamos el mundo. Esta prueba crea posibilidades de futuro en base a los propios estándares propuestos desde la gobernanza y no da cabida a otras formas de entender el éxito o la mejora. Sin embargo, cabe preguntarse ¿Cuáles son los riesgos que podría tener a nivel local la creencia de estos datos internacionales?
Cuando es el turno de los gobiernos locales y de las instituciones regionales de tomar las decisiones frente a la realidad que construye la gobernanza, es cuando vemos la faceta más peligrosa de las ideologías instauradas ya que podemos reconocer cómo operan en el sentido de necesidad o vacío que se ha creado, es decir, la gobernanza mundial crea un lenguaje y hace pensar a los gobiernos locales qué es lo que necesitan. Un ejemplo muy concreto de cómo repercute esta campaña publicitaria mundial por la enseñanza en competencias, es el caso de Chile y el acceso a la Educación Superior. Para que los estudiantes sean admitidos en las Universidades que pertenecen al consejo de rectores DEMRE, organismo técnico encargado de presentar los instrumentos de evaluación, diseña año a año una batería de pruebas que evalúan si los estudiantes han desarrollado las habilidades necesarias para ingresar a la universidad y luego ser parte del mundo laboral.
La presencia de esta prueba resulta tan determinante en Chile que configura las expectativas de los estudiantes y las ideas de éxito en el mundo universitario. En palabras de Duran del Fierro (2019), esta prueba “tiene consecuencias en las percepciones, deseos, valoraciones, expectativas y modos de entendimiento de los estudiantes que finalizan la educación secundaria, y en el sentido que le atribuyen cuando se constituyen las estrategias y acciones para ingresar a la educación superior”. (p.183), por lo tanto, esta medición tiene consecuencias en la construcción de lo real para los estudiantes.
Desde hace unos años y a raíz de la demanda ciudadana por la falta de equidad en las oportunidades de estudiar en la Universidad, DEMRE comenzó una serie de transformaciones estructurales y metodológicas de admisión que pasaron desde una PSU (Prueba de Selección Universitaria) más enfocada en los contenidos, a una PDT (Prueba de Transición Universitaria) que pretendía evaluar por competencias y significaba justamente una transición hacia un nuevo concepto de representar lo que significa aprender. Hoy ese proceso de transformación culmina en la recién anunciada PAES (Prueba de Acceso a la Educación Superior) la que reemplazó definitivamente a la PSU y que se asienta cómodamente en el contexto del Currículum por Competencias.
Si bien la intención detrás de la propuesta de DEMRE al presentar una prueba que mide competencias y que busca acotar las brechas sociales parece ser noble, debemos considerar que demuestra que nuestras políticas educativas también han decidido abanderarse por el currículum competencial pensando tal vez de forma ingenua que este es el futuro de la educación superior o que ciertos países tienen éxito porque rinden mejor en estas asignaturas. Por otro lado, al igual que PISA las nuevas preguntas de PAES parten de la idea de que los estudiantes deben pensar y tomar decisiones dentro de situaciones concretas o reales, por lo que se aventuran en proponer una realidad al estudiantado que modela su pensamiento y lo condiciona. Además, pienso que puede convertirse en un gran problema cuando toda la organización escolar y los objetivos del último año de enseñanza media (Bachillerato) en Chile se enfocan exclusivamente en enseñar para rendir esta prueba con éxito. Según Duran del Fierro (2019), esta prueba también tiene efectos en las instituciones y en los procesos de enseñanza-aprendizaje tanto en la educación escolar como en la educación superior, ya que en los colegios se redefinen las formas de enseñar y de aprender, enfatizando en la preparación para la prueba, e influye en el diseño de los programas de nivelación y seguimiento, haciéndolos equivalentes a los resultados de la prueba. Incluso hay situaciones particulares de colegios que eliminan asignaturas que no son evaluadas en este test de los programas de último año, como es el caso de artes, para enfocar todos los esfuerzos en matemáticas o lectura. En Chile, el prestigio que puede tener ser parte del ranking de los mejores colegios del país según los resultados de esta prueba, parece ser lo que más importa al gobierno escolar.
Asimismo, las carreras que forman parte del ideario exitista de la gran mayoría de los jóvenes chilenos como medicina o leyes, gozan de gran prestigio social e ideas culturales asociadas a ellas, por lo que requieren un puntaje alto en los resultados. Esto empuja tanto a estudiantes como familias a pagar clases extra para reforzar o nivelar los conocimientos y competencias necesarias para alcanzar los objetivos. Existen instituciones educativas que se especializan exclusivamente en la preparación de los estudiantes para rendir la prueba y hoy son parte importante del mercado educativo en Chile. El escenario es, por lo tanto, estudiantes que van a clases ocho horas diarias para ensayar la prueba y que luego continúan de dos a cuatro horas más en los Preuniversitarios con el mismo ejercicio. Como resultado, altos niveles de estrés y ansiedad no solo en estudiantes, sino también en docentes a quienes se les exigen resultados. Esto demuestra cómo estos dispositivos de poder se instalan con discursos y logran modelar lo que entendemos por real.
Si volvemos otra vez sobre la idea original de enseñar por Competencias entonces, ¿qué hacemos enseñando y evaluando supuestamente habilidades, aptitudes, capacidades, saberes, etc., en una prueba estandarizada? Además, es necesario considerar qué porcentaje de estudiantes que logra ingresar a la educación superior luego se mantiene porque demuestra que realmente ha desarrollado las competencias necesarias para este nuevo episodio en su vida escolar. Hay estudios que demuestran que los estudiantes no entienden lo que leen y que existen grandes deficiencias en la comprensión de textos de carácter académico propios de los ámbitos en los que desean desenvolverse. La formación en alfabetización académica es fundamental en la escuela ya que “implica el abordaje de un proceso enseñanza–aprendizaje consciente e intencionado de las tradiciones discursivas que los estudiantes deben conocer y manejar para un desenvolvimiento exitoso en el mundo académico y profesional” (p.2). Es importante entonces no enfocar todo esfuerzo en preparar a los estudiantes en responder bien al seleccionar una alternativa, sino también desarrollar oportunidades donde los estudiantes discutan, reflexionen, debatan y redacten textos propios sobre temáticas que sean de su interés para ampliar la posibilidad de desarrollar realmente sus competencias.
Insisto entonces en el rol de los gobiernos locales y de los directivos ya que son ellos quiénes deciden qué importancia le dan a los eslóganes de la política mundial y a las pruebas internacionales que le muestran un camino a seguir o una realidad. Podrían darle un espacio apropiado en la agenda según criterio pero también es importante la posibilidad de imaginar otras posibilidades en la identidad que no estén limitados a un solo punto de vista. Si bien antes las políticas públicas se desarrollaban en un marco nacional, hoy su creación depende grandemente del contexto global, sin embargo, siguen siendo los gobiernos regionales los que tienen la última palabra.
Por lo tanto, el Currículum por Competencias como carta de navegación de la escuela, se ha convertido en un dispositivo de poder que opera y prolifera en la forma en que entendemos la formación de los individuos a nivel subconsciente. El discurso que ofrece el sistema global es solo una alternativa de las muchas que podríamos considerar para entender la formación de los seres humanos. Por ejemplo, podríamos considerar la búsqueda personal y espiritual de un sujeto pleno, feliz y consciente; podrían ser personas que vivan de la naturaleza y sepan convivir respetuosamente con ella; o podrían ser formas de economía basadas en trueques u otras formas que tal vez no hemos concebido aún. Lamentablemente, el poder opera desde una mirada prácticamente exclusiva de mercado, por lo que se piensa que es muy difícil imaginar siquiera la opción de otra alternativa. Muchos se lamentan pensando que lejos quedó el desarrollo espiritual de los seres humanos y que hoy lo que importa es ser conmensurables, sin embargo, también es importante considerar que hay movimientos de resistencia operando en todo el mundo.
A pesar de este escenario poco prometedor para el desarrollo humano, existen movimientos de conciencia crítica que pretenden terminar con este ideario y dar cabida a las investigaciones que demuestran que el neocapitalismo, es solo una ideología más, por lo que hay esperanza en que podamos abrir los ojos de las personas y hacerlas más conscientes de esta situación. Hay estudios que concluyen que la idea de lo real que decreta la gobernanza mundial no es una verdad irrefutable, sino más bien parte de un imaginario cultural. Supuestamente existe una tendencia hacia el conformismo ideológico de los países subdesarrollados que ven en los países exitosos los modelos a seguir en la economía mundial, sin embargo se ha demostrado que hay resistencias en comunidades que anteponen los intereses locales antes que los externos. Lo mismo respecto de las tendencias en modelos educativos exitosos, que invitan a unificar el sistema para dar respuesta a intereses del poder hegemónico. Gracias a nuevas formas de medir la experiencia humana se ha demostrado que hay variedad y movilidad de sistemas operando en esquemas globales que no se ven a simple vista. Es fundamental rescatar el discurso de distintas comunidades que, haciéndose conscientes de su propia identidad y contexto, se presentan en oposición al sistema imperante y responden de forma crítica.
Yo pienso que si el nuevo enfoque de la educación se centra en el desarrollo de habilidades, aptitudes y acciones que los estudiantes pueden evaluar en situaciones concretas, entonces el giro del proceso enseñanza-aprendizaje debe ser aún más profundo ya que como se estructura hoy presenta demasiadas deficiencias. Deberíamos enfocarnos primero en, ¿qué entendemos por situaciones reales o situaciones de la vida cotidiana porque, ¿es que acaso tenemos la misma cotidianeidad las personas de distintas partes del mundo? ¿Qué escenarios somos conscientes de imaginar? ¿Cómo vamos a definir lo real? Segundo, ¿puede una prueba estandarizada medir realmente competencias? ¿Es una prueba estandarizada la única o más importante forma de evaluarnos? Tercero, ¿Qué relevancia social le daremos a este enfoque de educación? Y quizás cuántas otras preguntas que no debemos dejar de hacernos nunca si queremos realmente develar un sistema parcial de la totalidad que quiere el papel protagónico en nuestra realidad.
Referencias:
Cabrera-Pommiez, M., Lara-Inostroza, F., & Puga-Larraín, J. (2021). Evaluación de la lectura académica en estudiantes que ingresan a la Educación Superior. Ocnos. Revista de estudios sobre lectura, 20(3). https://doi.org/10.18239/ocnos_2021.20.3.2614
Durán del Fierro, F. (2019). Pruebas estandarizadas para el acceso a la educación superior en Chile: Performatividad y subjetividad de los estudiantes. Calidad en la educación, (50), 180-215.
Rizvi, F., & Lingard, B. (2013). Políticas educativas en un mundo globalizado. Ediciones Morata.
OECD (2019). El trabajo de la OCDE sobre educación y competencias. Paris. Descargado de https://www.oecd.org/education/El-trabajo-de-la-ocde-sobre-educacion-y-competencias.pdf
Subsecretaría de Educación Superior, (2020). Nuevo Sistema de Acceso a la Educación Universitaria, en file:///C:/Users/patty/Zotero/storage/2ZGLMNGQ/nvosist_acceso_univ.pdf (Consulta: 21 de enero 2022)